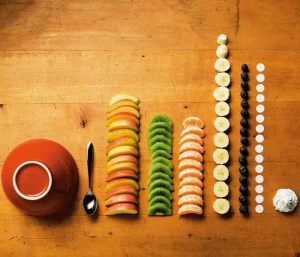PERFECTO, ELLA ME DECÍA SIEMPRE QUE YO ERA PERFECTO. Así, tan gracioso, tan tierno con mis cosas. Ella decía: perfecto, mis cosas, perfecto. Sí, ella llamaba “mis cosas” a toda esta puta mierda que me está jodiendo la vida, ella les decía “mis cosas”. Pero yo no soy perfecto, qué coño lo voy a ser, un perfecto gilipollas en todo caso, una perfecta mierda, si no ella no se hubiera ido, ¿no? Con otro, seguro que con otro, ella y su encantadora media sonrisa. Sí, adiós; para siempre. Gracioso era su hoyuelo y no yo. Allí, en su mejilla, junto a sus labios, tan rosas, tan blanditos. Ese hoyuelo, allí, cuando me sonreía y me perdonaba la vida; o cuando me condenaba a cadena perpetua, a cámara de gas, a la horca. Ese hoyuelo mi guarida, mi madriguera y mi jaula. Sí, porque yo siempre tengo que hacer alguna de mis cosas: siempre; porque yo si no me vuelvo loco, me vienen a la cabeza cosas raras, cosas feas, y me duele. Así lo paro, stop, lo controlo: lo necesito. Son rutinas, de esta forma tan aséptica y mentirosa las llaman los médicos, y los psiquiatras y hasta la Wikipedia, pero ella les dice “mis cosas”, porque es mucho más bonito, más tierno, claro que sí, y ella me sonreía siempre y esperaba tranquila a que yo acabara de hacerlas, sin meterme prisa, y ya todo bien, hasta dentro de un rato. Rutinas. Sí, son “mis cosas”, joder, sí y ella es ella y su sonrisa y su hoyuelo esperándome, porque ya no puedo pensar en otra cosa. Ya no, joder.
La primera vez que la vi todo en mi cabeza se tranquilizó: todos los tics, todas imágenes desaparecieron. Por primera vez en toda mi puta vida estaba en paz, sin pensar en nada más que en ella, sólo mirándola, observando cómo se movía, cómo se pedía una copa y cómo movía los labios mientras hablaba con una amiga. Las dos solas, se reían, tanto, ella más, ella mejor. Yo no podía mirar a otro sitio y yo también estaba con un que, desde hacía cinco minutos, era invisible, llevaba cinco minutos sin hablarle, él llevaba trecientos segundos hablando con una pared, y me dijo qué te pasa. Estoy viendo a la madre de mis hijos, le dije yo, porque sí, porque se reía tanto y yo era feliz mirándola, por primera vez, desde hacía algo más de cinco minutos o ya seis. Sí, seis. Me levanté y me presenté, dije una gilipollez, no me acuerdo qué, y se rieron, ella más, ella mejor. La invité a salir seis veces en treinta segundos, ella dijo sí a la tercera, pero daba igual porque el seis era un buen número, un número de buena suerte, y tenía que seguir pidiéndoselo. En la primera cita, pasé más tiempo ordenando las verduras por colores y lamentándome por no haber pedido sopa que comiendo o hablando con ella. Las sopas están mezcladas, son caos, no se pueden ordenar. Pero a ella eso le gustó, se reía y le salía el hoyuelo, allí bajo su mejilla, junto a sus labios rosados y blandos. Eres tan tierno, me decía. Ella adoraba mis seis besos de despedida si era lunes o los dieciocho si era miércoles, es la tabla del seis. Menos mal que el fin de semana normalmente estábamos siempre juntos y no hay que despedirse, treinta y seis besos o cuarenta y dos son demasiados.
Nos mudamos pronto a vivir a mi casa porque en la suya no podía ser, era imposible. En la sexta cita, tenía que ser la sexta, seis, me invitó a subir y tomar la última copa allí. En lugar de acostarnos, casi me tiene que llevar al hospital porque era un décimo octavo piso y yo no puedo montar en un ascensor, me está prohibido. No entiendo cómo la gente se sube en esa caja siempre a punto de descolgarse y matar a todo el mundo, una caja sin aire dentro ni para uno sólo. Pero en mi casa todo iba bien, allí sí. Ella me decía que se sentía la mujer más segura del mundo porque cerraba seis veces los seis candados de la puerta, que así nadie nos podría robar nunca. Y cuando encendía y apagaba las luces una y otra vez cada noche, ella me esperaba en la cama con su hoyuelo y me decía que conmigo era tan feliz que se imaginaba que cada click eran amaneceres y puestas de sol, de segundos, un día y después otro, sólo de segundos que es le duraban a ella los días conmigo, porque decía que cuando todo es perfecto tiene que ser así, porque el tiempo pasa volando cuando eres feliz. No como ahora que el tiempo no pasa, se detuvo cuando ella se fue por la puerta, aunque todos los relojes tengan bien la pila, porque yo siempre tengo varias de repuesto, pero ya da igual, las manecillas se mueven pero es el tiempo el que no pasa.
No sé cómo no me di cuenta. Porque soy idiota, supongo. Un perfecto idiota y un ciego. No vi que ya no me esperaba, que la retrasaba y se iba antes de que terminara de besarla según el día de la semana para no llegar tarde al trabajo, que ya no guardaba la ropa por colores después de cada colada, que ya nada. Ciego, muy ciego, porque ni siquiera eché en falta el hoyuelo en de su sonrisa, sólo no lo vi cuando ya no estaba. Me dijo que todo esto había sido un error, que no debía de haberse encariñado conmigo, que no podía ser. ¿Un error? ¿Cómo va a ser un error el que la quiera, el que nos queramos? ¿Cómo puede ella llamarle error a lo nuestro si ella le llama “mis cosas” a mis cosas? ¿Cómo puede ser un error que no me tenga que lavar las manos después de tocarla? El amor no es un error, joder, y me mata que ella pueda apartarse de mí y yo no. Yo no puedo seguir adelante y encontrar alguien. ¿Cómo voy a hacerlo si sólo pienso ella? A cada rato. Todo el rato. Siempre.
Por eso he llamado, porque sé que ella escucha el programa, porque siempre lo oía en su pequeño transistor de fondo mientras yo contaba hasta seis mil para dormirme, porque sé que aquí la gente llama para pedir ayuda y yo la necesito. Necesito ayuda y te necesito a ti, ¿me oyes? No quiero darte pena, me da asco dar pena, sólo quiero que sepas que te quiero, que nunca he querido a nadie, que ya no se me ocurren nuevas cosas que hacer para no pensar en ti todo el rato y que sólo pienso en quitarme de en medio. Pienso en tu ascensor, en el de tu casa, pienso en subirme y que por fin se caiga y acabe con esto, pero pienso mucho más en ti, en que te fuiste y que no me devolviste las llaves de mi casa, en que podrías perderlas y que entrara aquí cualquiera si yo no he echado los seis cierres de dentro, pero pienso más aún en que igual te arrepientes y vuelves y abres la puerta y por eso quiero decirte que si estás oyendo esto lo hagas, por favor, porque yo sigo pensando que lo harás y por eso dejo las luces encendidas y la puerta sin cerrojo.
© Jesús Ovidio Gómez Montes