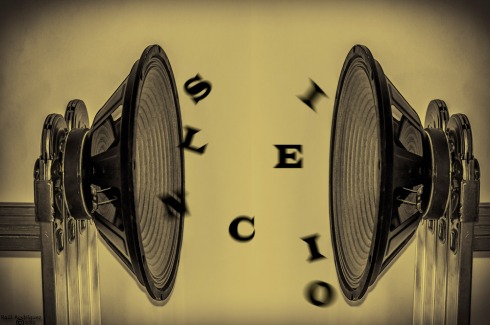Da igual.
Prueba otra vez.
Fracasa otra vez.
Fracasa mejor.
SAMUEL BECKETT
[… Querido hijo, yo siempre te quise, siempre quise tenerte y siempre quise ser una buena madre,… Ahora ya da igual. Ya todo da igual. Pero tú nunca lo sabrás.]
No, no me canso de mirarla. Han pasado varios años, pero yo sigo quedándome totalmente embobado los veinte minutos que tarda el tren en llegar desde mi parada a la suya. Yo me bajo dos estaciones después y, sin embargo, para mí ese tiempo es como si no existiera porque yo aún ando medio extasiado recordando el último cruce de miradas que nos dedicamos cuando ella se baja. Esa imagen es mi lugar de refugio para el resto del día; mi oasis particular. Allí no hay ni jefes, ni malos humores, ni prisas. Nada más que nosotros. Y ella lo sabe. Sabe que la miro y no le importa; creo que a ella también le gusta este juego cómplice de miradas y sonrisas. Lo sabe y por eso al pasar junto a mí por el pasillo busca mis ojos y me hipnotiza con su mirada fascinante. Hay días en los que anda más distraída enredada en sus cosas y apenas se percata de que estoy durante todo el viaje; pero es llegar a su estación, empezar su ritual de recogida, y buscarme siempre en mi sitio para nuestro furtivo ritual. Hoy es uno de esos días distraídos. Bueno, la verdad es que últimamente todos lo son. Yo ya la había visto llorar muchas veces y hasta me hace un poco de gracia cómo lo hace. Se gira hacia al cristal entre estación y estación y aprovecha ese limbo para intentar ahogar el llanto en la oscuridad del túnel. Y lo hace bastante bien. Nadie suele percatarse; sólo yo, y me dan ganas siempre de ir a consolarla, de decirle que yo sí la voy a querer, que yo no voy a hacerle daño, pero al final nunca me atrevo. Es entonces cuando yo también me giro hacia el cristal y cuando intentando esconder en esa misma oscuridad mi cobardía veo su borroso reflejo. Fue así como hace unos meses me percaté de su tripa había crecido. Ella lo ocultaba, y me lo ocultaba también a mí, pero en un día de lágrimas descubrí su ondulada figura. Al principio pensé que era por la deformación del reflejo, sin embargo al levantar la vista para recolectar mi sonrisa del día descubrí que no sólo estaba curvada en el cristal. Ese día las lágrimas fueron sobre todo mías. Desde entonces lloramos los dos. Ya sólo quedan dos paradas para que ella se baje. Hoy me había propuesto no llorar, pero ya llevo un rato vuelto hacia el cristal. Acabo de sacar un pañuelo para recomponerme el gesto, porque apenas deben quedar unos metros para que el tren empiece a frenar. Hoy necesito más que nunca nuestra mirada, nuestro paraíso terrenal. Empiezan a sonar los frenos del tren y ella se levanta, no ha dejado de mirar el túnel en todo el camino y aún sigue llorando ahora. Empieza a andar hacia mí, como siempre, pero hoy no levanta la cabeza, no me busca y pasa de largo. Comienza a correr por el andén, algo le pasa. Yo me levanto también, pero el tren cierra las puertas. Instintivamente busco en su sitio, hay un sobre blanco, parece una carta, mañana se la podría dar y así tendría una excusa. Ella aún corre por el andén y cuando está llegando al final el tren comienza andar. Es como si la estuviera persiguiendo. Ella se para, mira hacia atrás, mira hacia el tren, o me mira a mí, y sin dejar de llorar sonríe y salta a la vía.
[Querida Juana; Ahora sé que te llamas así. Yo había soñado muchas veces con cómo me acercaba y cómo, tras darnos dos besos, hablábamos de todas nuestras miradas; aún pienso en ello. Hubiera estado tan bien. Pero no; fue en el hospital, cuando llegué derrumbado preguntando por ti, donde me enteré que tenías un nombre, Juana, para sustituir el de “chica de mirada fascinante”. Luego vino el tanatorio. Allí te lloré como sólo te he llorado a ti y allí, también, me enteré de quién era el padre; todo el mundo lo comentaba. Todos le culpaban a él de lo que había pasado, decían que al enterarse de que estabas embarazada te había rechazado y te había hecho la vida imposible. No lo entiendo. No entiendo cómo no podía quererte. Yo lo hubiera hecho; pero no lo hice. Lo siento, dejé que la vergüenza nos separase como ahora lo hacía ese cristal; un espejo sin azogue que cruelmente unía mi reflejo enllantado con tu mirada marchita. Allí te prometí que Juanito tendría un buen padre y que no te olvidaría. Sí, él te sobrevivió. Yo sé que tú no querías matarlo y que por eso resististe viva hasta que se hizo el milagro. Es tan guapo; se parece a ti. Tras muchas dificultades y tras saltarme ilegalmente un par de obstáculos, conseguí su adopción y aquí estamos los dos en el cementerio diez años después, echándote mucho de menos y dejándote esta carta junto a aquella que olvidaras en el tren. Reposará aquí contigo en una preciosa cajita bajo tu foto, la que siempre besamos cuando venimos a verte y en la que tú siempre nos regalas tu eterna y fascinante mirada.]